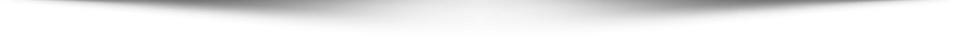En tiempos pasados, los macheteros cazaban parabas, tomaban sus plumas de colores llamativos y las convertían en hermosos tocados que deslumbraban durante sus danzas ceremoniosas. Pero, con los años, estas aves exóticas fueron desapareciendo, algunas casi hasta la extinción, como la paraba Barba Azul. Esto puso en una encrucijada a los macheteros. ¿Cómo lograr preservar su cultura sin devorar su entorno natural? Encontraron la respuesta en el reciclaje. Así iniciaron un proyecto que impulsa la fabricación de tocados con plumas hechas de materiales alternativos.
El proyecto denominado “Tradición sin extinción” empezó hace 15 años cuando se dieron cuenta que los usos y costumbres que tenían algunos pueblos indígenas de Beni estaban afectando a su propio entorno natural, como la desaparición de la paraba Barba Azul.
Ante esta alerta, el siguiente paso fue investigar qué estaba provocando la desaparición de esta ave. El tráfico ilegal de animales silvestres fue lo que ocupó el primer lugar, al igual que la quema indiscriminada de bosques.
Sin embargo, también descubrieron que muchas aves morían a manos de los comunarios con el fin de obtener sus plumas para confeccionar sus trajes de macheteros.

Para elaborar un tocado se necesitan entre 15 y 20 parabas. Estas aves eran cazadas, en su mayoría, con armas de fuego, aunque algunos pueblos indígenas como los Yuracarés y Chimanes todavía utilizaban arcos y flechas para capturarlas.
Otro problema era que estas plumas no siempre se usaban para elaborar los trajes típicos, sino que se destinaban al comercio ilegal. Las plumas son vendidas en las comunidades aledañas a un precio de entre 5 y 20 bolivianos por unidad, llegando a costar, en el mejor de los casos, un plumaje completo entre 1.000 y 1.500 bolivianos.
Elibeth Peredo, coordinadora del proyecto “Mujeres indígenas promoviendo la vida y la conservación en el Beni”, explica que un detalle importante es que las parabas son monógamas, es decir, solo tienen una pareja durante toda su vida. Por lo tanto, si una de ellas muere, la otra, también. Esto genera un efecto dominó en la desaparición.
El proyecto “Tradición sin extinción” tiene tres fases. La primera consiste en la capacitación técnica a los pueblos indígenas sobre la elaboración de las plumas artificiales de parabas en coordinación con el Instituto de Formación Artística Arnaldo Lijerón Casanovas.
Posteriormente, hay un concurso a nivel local y departamental de Beni en el que se premia a los mejores plumajes de macheteros realizados con material alternativo.
Finalmente, como parte de la tercera fase, está la exposición itinerante de los plumajes ganadores en las ciudades troncales de Bolivia. La muestra ya pasó por Santa Cruz y Cochabamba y pronto estará en La Paz.
“No queremos que esto quede regionalizado, queremos que sea marca Bolivia. Si bien los macheteros son del Beni, también es parte de la cultura boliviana. Queremos mostrar que podemos seguir nuestras tradiciones sin dañar nuestro ecosistema. Somos los llamados a cuidar nuestra madre naturaleza”, indica Elibeth.
Algo llamativo es que la exposición está acompañada de un conjunto de danzarines y músicos que muestran lo mejor de su cultura. Los jóvenes fueron apropiándose de las tradiciones y son los responsables de compartir la información con los visitantes.
“La idea del concurso es que todos los artesanos del Beni puedan hacer una réplica del plumaje original, en este caso del mojeño trinitario”, explica Gumercindo Molina, cacique Chiriperono Santísima Trinidad
Pese a que se prioriza la tradición mojeña trinitaria para la confección de tocados, también están incluidas las culturas movima y mojeña ignaciana.
“Nosotros somos privilegiados de vivir en nuestra Amazonía y ver a las aves volar libremente. Pero hay mucha gente que no tiene ese privilegio. Por eso es que nacen estos programas de conservación, que buscan salvar estas especies y muchas más”, sostiene Elibeth.
El cacique de los macheteros explica que el proyecto busca conservar las tradiciones, la cultura y la biodiversidad, en general de las parabas y en el especial de la paraba Barba Azul. Esta especie es endémica de Bolivia y se encuentra en peligro de extinción, además, su presencia se reduce a dos comunidades, Santa Ana y Loreto.
La cantidad de estas aves es cada es más escasa. Verlas sobrevolar las casas o las selvas se volvió cada vez menos común debido a la cacería para tráfico ilegal.
“Estamos trabajando en la formación de los mismos macheteros para que ellos puedan hacer los plumajes y que no usen por ningún motivo las plumas de las parabas”, afirma Molina.
El machetero es la principal expresión folclórica y cultural del Beni, sobre todo en los pueblos mojeños. “Es una danza en honor al nacimiento del sol, por eso su plumaje simula los rayos solares. Hay algunas plumas más oscuras que representan el horizonte”, dice Gumercindo.
Esta danza va más allá de un baile de unos minutos. Es un precepto de vida que manifiesta la devoción, tanto a la naturaleza como a Dios, sostiene Elibeth.
Los macheteros o chiripenos es la principal expresión folclórica y cultural de cada uno de los pueblos de Mojos en Beni; tiene un carácter religioso y se la ejecuta en todas las fiestas religiosas, sobre todo en Navidad, Pascuas, Chope Pi y Corpus Christi, entre otros.

DE LAS PLUMAS A LA TELA PINTADA
El cacique cuenta que la creatividad de los comunarios no tiene límites. Cuando inició el concurso se empleaban todo tipo de materiales. “Cartones, papel, telas y todo lo que había al alcance”, dice Gumercindo.
Poco a poco fueron probando y experimentando con otros materiales hasta que eligieron la tela plastificada. En principio usaban aerosol para darle color, pero se dieron cuenta que eso también genera contaminación, así que cambiaron por el uso de aire comprimido. “Eso permite que el trabajo, además de tener un impacto lindo a la vista, también tenga un impacto ambiental positivo. Ya no se siguen matando parabas. La gente ha aprendido a convivir con ellas”, asevera Molina.
Hasta el momento, ocho comunidades se suman al proyecto. Cada tocado demora alrededor de cuatro días.

CAMBIAR LA VISIÓN
Pero el camino para lograr que este proyecto sea realidad fue largo y complejo. Gumercindo relata que él, junto con los otros macheteros, fue de los primeros en oponerse al cambio.
“Hay una cuestión cultural que nos influye mucho. Yo practico mi cultura de acuerdo a cómo lo hacían nuestros antepasados. Crecimos así”, explica.
Sin embargo, a partir de los primeros estudios que demostraban que los plumajes estaban siendo utilizados para la venta –y no así culturalmente– decidieron cambiar. “Había que buscar una alternativa a ese problema”, indica. Además, no querían que las parabas desparecieran.
“Trinidad, que antes era una capital totalmente amazónica, ahora se está volviendo más metropolitana. Está cambiando todo el tiempo y por eso los animales se van alejando”, relata el cacique.
Actualmente, existen amenazas para la existencia de estos animales. Una es la ganadería descontrolada que se desarrolla en gran parte del departamento de Beni; esta actividad provoca una gran desforestación que acaba con los bosques donde viven las aves.
Otro problema es el chaqueo y la quema de grandes extensiones de bosques, que arrasan con gran parte de plantas necesarias para la alimentación de las aves. Así también el tráfico ilegal de animales, los huevos, pieles y plumas forman un círculo vicioso de depredación.
A partir de la implementación del proyecto, evidenciaron, nuevamente, la presencia de los animales por la ciudad, según Gumercindo.
A eso se sumó otro proyecto que busca la protección de la paraba urbana. La idea es “en vez de matarlas, más bien que se les ofrezca una mejor convivencia”.
El municipio de Trinidad está habilitando lugares específicos para la crianza de las parabas, como parques o áreas verdes al interior de la ciudad.

LAS MUJERES TIENEN SU ESPACIO
“Mujeres indígenas promoviendo la vida y la conservación en el Beni” es un proyecto abocado a fortalecer los conocimientos de las comunarias. Además de aprender a hacer los plumajes, también fabrican peluches con formas de animales típicos, como las parabas.
“Hemos visto cómo se ha involucrado la abuelita, la tía. En las comunidades no hay luz, así que lo hacen durante el día”, relata Elibeth.
Ellas se sienten felices porque pueden aportar en sus hogares y, a su vez, empoderarse como indígenas, añade la coordinadora del programa.
Las mujeres reciben capacitación sobre todo lo que concierne a las parabas para que, cuando vayan a otras ciudades, puedan compartir sus conocimientos con la población y que esta se sensibilice. “Con un peluche, se le trasmite la cultura. Lo mismo sucede con el plumaje. Al momento de elaborarlo, los chicos comienzan a estudiar”, dice Elibeth.
Actualmente, es prohibido utilizar plumas de aves. Solamente el Cabildo Indigenal puede usar los plumajes porque ya los tienen desde antes. Las nuevas generaciones ya entienden la cultura de manera más amigable con el medioambiente.
“Uno de los objetivos es forman nuevos lideres, personas que estén empoderadas con el tema de la conservación de la naturaleza y la cultura”, explica Gumercindo.
Aunque la manera de preservar las tradiciones culturales cambia, la histórica unión entre los macheteros y la naturaleza pervive.

Vía: OPINIÓN