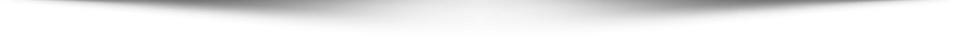Todos los años, del 28 al 30 de junio en San Javier, más de 250 personas salen vestidas de yarituses y de abuelos. Ellos, todos creyentes, se ponen sus máscaras de animales y toman sus bastones para danzar y cantar con alegría en agradecimiento al Piyo Sagrado y a los santos San Pedro y San Pablo, las figuras veneradas en la festividad de los yarituses.
“Llegan de distintos lugares, son personas que vienen a cumplir una promesa. Se reúnen en la plaza y todos ingresan a la iglesia en el primer repique de la campana, momento en el que empieza la misa. No importa si la fecha es entre semana o si es fin de semana, la fiesta se realiza de manera sagrada”, relata Magno Cornelio, investigador de la cultura e historia de San Javier y experto en este acontecimiento festivo, que desde el 2018 fue declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional.
“En la última década se ha trabajado para revalorizar esta tradición como expresión de la identidad cultural, no solo de San Javier sino de toda la región. Se inició con la declaratoria de patrimonio municipal, posteriormente se elevó al rango departamental y, después, en el nivel nacional”, resalta Cornelio.
La actividad, organizada por el Cabildo Indígena Chiquitano y el Gobierno Autónomo Municipal de San Javier, tiene este año en su programación una agenda de tres jornadas en la que incluye el ritual, ferias, espectáculos artísticos y un encuentro espiritual en el que participan sus habitantes y los más de 3.000 visitantes que llegan por estas fechas al lugar.
El alcalde del municipio, Dany Áñez, y el cacique mayor, Juan Lira, invitan a la festividad a la que llegan personas de todas partes y que pueden ser parte de la procesión y disfrutar de las actividades culturales, gastronómicas, recreacionales y ceremonias religiosas.
“La mezcla del ayer indígena y la posterior cristianización hacen que este ritual sea único en Bolivia y, tal vez, uno de los pocos que quedan en el mundo”, se puede leer en la invitación que compartieron las dos instituciones.
Se trata de una de las fiestas religiosas más tradicionales del municipio chiquitano en la que se fusionan el mito indígena con las creencias religiosas. “Las personas que participan ahora lo hacen por su salud y por cumplir una promesa que se haya realizado”, cuenta el artesano Jovino Rodríguez.
Los mayores inspiran la costumbre en los menores y es frecuente que dancen varias generaciones al mismo tiempo.
Para este miércoles 28, las actividades empezarán en el templo misional con la misa que se realizará a las 19:30. La celebración continuará con un concierto del Coro y Orquesta Misional de San Javier, que iniciará a las 20:30.
Media hora más tarde y a pocas cuadras del centro del pueblo, el encuentro ancestral congregará a los fieles a los pies de las piedras del Parque de los Apóstoles en una ceremonia denominada Bajo el cielo Nupayare. Los piñocas llamaban Nupayare al Piyo Sagrado.
Desde las 21:00 se desarrollará una velada cultural en el atrio del templo misional y concluirá con una serenata dedicada a los santos San Pedro y San Pablo. Las canciones estarán a cargo del Cabildo Indígena Chiquitano que interpretarán la serenata en el idioma nativo bésiro.
El ritual y la procesión son los principales atractivos. “En los laterales van los yarituses y en el medio van los abuelos, que son una especie de sacerdotes que llevan una vara, que en la punta tiene un animal y una máscara”, describió Cornelio.
La imagen de un mito
El jueves 29 y viernes 30, las actividades empiezan desde tempranas horas de la mañana con la feria en la que los artesanos del pueblo exhiben y ponen a la venta una variedad de productos característicos de la zona. Mientras eso sucede, a las 9:00 el epicentro del ritual se desarrolla a unas cuadras del pueblo, en el Parque Piedra de los Apóstoles en el que las tamboritas y otros instrumentos musicales típicos acompañan el baile de los creyentes.
En el parque yace un monumento en homenaje al Piyo Sagrado, al que se le atribuye la abundancia de una buena época de cacería, pesca y cosecha de sus productos alimenticios de sustento diario.
“Desde antes de la colonización en este lugar en el que ahora es el parque, los antiguos piñocas, una tribu antigua que habitaba la zona, realizaba su ritual indígena en honor al dios Piyo”, indica el historiador.
En este mismo lugar, después de la llegada de los jesuitas, las piedras gigantes que emergen como una especie de monolitos eran interpretadas por los indígenas evangelizados como los apóstoles que bajaron del cielo para cuidar la misión jesuítica. Eso dio origen al nombre del parque, explica Magno Cornelio.
El Supremo Piyo
Según el mito, antes de la llegada de los jesuitas a San Javier, los habitantes de este lugar creían solamente en el Supremo Piyo. “Había un grupo de hombres que se fueron cazar y encontraron una extraña ave grande y quisieron matarla, pero mientras la perseguían desapareció. Llegó la noche y mientras descansaban vieron en el firmamento una forma de un piyo y ahí dijeron; este es nuestro día. No podemos mirarlo de frente, tenemos que conseguirnos máscaras y ahí empezó la danza”, relató el cacique chiquitano, Valentín Tomichá en el documental Nuyapare, el regreso, realizado por el director de cine Alejandro Fuentes.
El audiovisual narra la historia de la celebración y el traslado de la escultura de un ave, que elaboró el escultor Juan Bustillos e instaló personalmente en el parque.
De acuerdo con Tomichá, una vez llegan los jesuitas se empieza a celebrar a los patronos católicos, pero sin quitar el ritual, que conserva su danza y parte de su vestimenta como las plumas y máscaras. “Los jesuitas quisieron mantener el ritual, pero que ya no se adore al dios Piyo, sino a los apóstoles San Pedro y San Pablo”, aclaró Tomichá.
Un ritual que se fusionó
Los Yarituses son un ritual que cientos de años antes del descubrimiento de América iniciaron los antiguos Piñocas y son la base de la historia de San Javier. Como lo relata Cornelio, sus orígenes están relacionados en las creencias que el Piyo, un ave sagrada o un ser supremo a la que se le atribuían el hecho de tener buena temporada de cosecha, cacería y pesca.
Al paso de los siglos la tradición se ha mantenido, incluso con la llegada de los jesuitas, que fundaron la misión en 1691 y apreciaron su práctica y la fusionaron con la religión traída por los sacerdotes. Desde entonces el 29 y 30 de junio son las fechas de la danza tradicional que coincide con la festividad de los santos Pedro y Pablo.
Los artífices de mantener vivas sus tradiciones y cultura son los integrantes que conforman el Cabildo Indígena Chiquitano, que mantiene año a año vigente el ritual tanto así que ya ha traspasado fronteras para permitir la llegada de cientos de devotos y danzantes. Esta institución se creó después de la expulsión de los jesuitas en 1691 y siguen organizados hasta la actualidad
Vía: EL DEBER