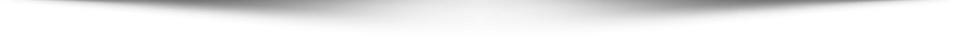Dicen que el Tío solía disfrazarse de un hombre bueno, pero ya no está en esos afanes, ni consiente esos caprichos. Siempre paga todas sus deudas y cobra los favores con intereses. Recurre al licor para olvidar, aunque sea un poco, su misión en la vida. No hace mucho, consiguió un escribano que saca de él sus más íntimos secretos, todo para no convertirse en un fantasma.
La Paz, 22 de octubre de 2023 (AEP).- Aquellas tardes de domingo, en la noche, sobre aquel viejo sofá eran para contar, entonces nada importaba más que escuchar a mi madre. Ella, una mujer delgada, pero tan fuerte como el roble, colocaba a la más pequeña de sus hijas en sus piernas, la otra se acurrucaba a su lado, yo prefería el suelo, quizá para ver mejor la expresión de su rostro al contar aquellas historias que trajo de su tierra natal, Potosí.
En el momento que empezaba a narrar, era como si entrara en una especie de letargo, se centraba en el relato, sus ojos pequeños y rasgados se abrían de forma impresionante, su boca imitaba los sonidos de los personajes que contaba, describía paisajes, personas y lugares de forma tan precisa que era imposible escapar. Mientras la observaba, imaginaba a la Villa Imperial en su tiempo de gloria, cuando todo forastero quedaba impresionado con la belleza arquitectónica de aquella ciudad que, ahora, parece detenida en el tiempo.
Así conocí al Tío, de la voz de mi madre, con ese aire de héroe y antihéroe que le da la mitología andina. Lo imaginaba altivo, de aspecto agradable, pero con esa serenidad y altivez de la belleza más pura. Quizá porque, en ese entonces, no tenía en la mente la imagen estigmatizada que se le da al diablo y, por ende, a la maldad.
Conversaciones con el Tío de Potosí, escrita por uno de los escritores más representativos del país, Víctor Montoya, me recuerda a mi madre. A las historias que guarda aun en un rinconcito de su corazón, a su fascinación por lo oculto, a su temor a la muerte, a su incipiente habilidad de narrar, a la vida, a lo oculto, a lo blasfemo, a lo inaudito, a los silencios, a las tentaciones, pero, sobre todo, a esa necesidad de escribir.
Entonces evoco, sin querer, a mi abuela, bisabuela, tatarabuela, a esas generaciones cuya voz se hizo férrea con el tiempo y resistieron a la modernidad. Para ellas era una misión infatigable la de recorrer espacios, historias, lugares, senderos imaginarios, también lo son para mí ahora. Por eso resulta exquisito leer las conversaciones de un mero humano, si es que lo es, con un ser plenipotenciario cuyo dominio sobre la Tierra, según varias religiones y leyendas, es mítica.
Potosí es una ciudad “construida a la sombra del renombrado Sumaj Orq’o”, en ella se manifiestan expresiones culturales que datan de tiempos inmemorables, la oralidad es parte de ese entramado de relatos, cuyas voces parecen salir de entre sus calles estrechas, tiempos que perecieron al calor de la hoguera que abrasaba el pasado para dar paso a la modernidad.

Entonces recuerdo al Tío de mi madre y a los otros que conocí después, en los libros, en las leyendas, en las calles y ahora, en la voz de mi querido amigo Víctor Montoya. Entre todos ellos, éste es el que se asemeja a la imagen que construí por los relatos que escuchaba, por aquellas tardes interminables que se hacían eternas con el soplido del viento que cada cierto tiempo rememoraban aquellas tardes de domingo.
El Supay, como lo conoce mi madre y lo reconocía mi abuela, vive en el “ukhupacha, cuidando de las riquezas enraizadas en el vientre de la Pachamama; es como los Mallkus, Apus, Wakas, Achachilas y Awichas, pero los conquistadores, a la hora de extirpar las idolatrías indígenas consideradas demoníacas, lo confundieron con el Diablo al que hacen referencia las Sagradas Escrituras”, describe Montoya en su libro. Quizá por ello el Tío al que mi familia, materna, respetaba con una vehemencia admirable es protagonista del libro.

“No tienes que ser malcriada, sino viene el Supay y te lleva”, decía siempre mi abuela y acompañaba dicha frase con un relato tétrico acerca de aquel ser que también ayudaba a quien se lo pedía, pero este favor no era gratuito, se pagaba con el alma. Entonces, por un momento, soñaba con hablarle al Tío, preguntarle sobre la vida, la muerte, Dios, el amor, el alma y mi afición, escribir.
Ese recuerdo se hace más fuerte ahora, ahora que han pasado bastantes años y que por casualidad un libro evocó esos pasajes de mi niñez. Fue también casualidad que el autor me pidiera que le escribiera una reseña en la que describía al protagonista principal de su libro, el Tío de la mina.
Ahora también por casualidad es domingo, son las diez de la noche y mientras termino de escribir esto mi madre me pide que apague la luz, que duerma y que ya no siga leyendo estos cuentos del Tío, que al hacerlo lo invoco, porque ella conoce bien sus mañas.

Fuente: Ahora el Pueblo